El olfato, el perfume, la memoria: Mariana Bolzán recoge sus pasos y los caminos neuronales que cruzaron para siempre el olor a desinfectante con el miedo, habla con gente con fantosmia y con anosmia, describe la fuerza de un sentido irremplazable y su relación implacable con la emoción.
Texto: Mariana Bolzán | llustraciones: Agustina Miñones
Habían limpiado los baños del Teatro 3 de Febrero con un líquido desinfectante. Habíamos ido a ver Drácula, el musical, con la escuela. A los de cuarto grado A nos ubicaron en un palco a la izquierda del escenario, y por otras veces que había ido, sabía que en ocasiones esos palcos se usaban para alguna escena: un personaje salía, emulaba un balcón, cantaba o decía su parlamento allí. Desde los baños y a través del pasillo nos llegaba un fuerte a olor pino, a líquido industrial astringente.
El Conde Drácula hacía su primera escena. Un hombre alto, pálido, vestido de rojo, imponente, cantaba con la gravedad de un cuenco oscuro. Era como un Sandro de América, pero zombie y aterrador. Despidió al señor Harker que acababa de llegar a Transilvania y desapareció como en un arco de humo, por el costado izquierdo del escenario. En mi cabeza comenzó a caber la posibilidad de que apareciera por el balcón donde estábamos sentados. El vampiro, el mismísimo conde Drácula dejándose ver en el palco de cuarto grado de la Escuela Santa Fe. ¿Cantaría tan fuerte y tan grave como lo había hecho sobre el escenario? ¿Gritaría alguna cosa, nos sorprendería abriendo la puertita del palco para decir su parte, para permanecer en silencio mientras las luces nos enfocaban como bichitos encandilados? ¿Se acercaría a nuestros cuellos sin decir nada mientras el público aplaudía? Realidad y ficción se mezclaron por el terror que me daba quedar tan cerca de ese personaje. La imaginación hizo que me agitara y quisiera salir corriendo. Todas las moléculas de pinolux verde pringoso hicieron camping en mis ambas fosas nasales, el pino industrial regó todas las regiones de mi miedo. Por varios minutos duró el suspenso en la oscuridad del palco. La música siguió su ritmo majestuoso, la obra continuó. Yo solo podía pensar en el vampiro y oler a pino sintético. Hasta el día de hoy, cada vez que alguien usa ese líquido para limpiar, mi cuerpo se estremece. El pinolux es olor a vampiro y a temor suspendido en gotitas verdes. El miedo y el olor fueron cruzados para siempre.

Que el olfato va directo al sistema límbico y que por eso está vinculado a la memoria, dice, palabras más palabras menos, todo artículo sobre olfato que busquemos en internet. Los olores interpelan a las emociones primarias, van directo al hipotálamo, que es quien procesa la conducta más elemental. Es una marca, un rastro casi perpetuo.
Un aroma evocado es mucho más contundente que un sonido o que la mismísima imagen, porque, según estos artículos, las moléculas que transmiten el aroma no se almacenan de manera aislada, sino que se completan con la vivencia y la emoción que se tuvo en ese momento. El conde Drácula probablemente no haya limpiado jamás los pisos del castillo de Transilvania con Pinolux. Sin embargo, en el reservorio de mi miedo quedó esa ruta marcada. Y según lo que dicen los que saben, es un camino difícil de borrar.
Tu nombre me sabe a hierba
Verónica perdió el olfato con el Covid. Ella es una de las tantas personas que atravesó ese síntoma característico del virus que conocemos desde 2020. “Un día me levanté y tuve una sensación extraña. Agarré un perfume y lo olí. Había perdido el cien por ciento de mi olfato. Todavía recuerdo el primer almuerzo sin olfato: una milanesa con lechuga. Fue una experiencia espantosa, ahí me di cuenta que la comida tiene más que ver con el olfato (y el gusto) que con la materialidad del alimento”, me cuenta en un audio y aclara después: “paradójicamente estoy cocinando”. Detrás se escucha el chirriar de lo que parecen ser cebollas rehogándose en una sartén.
Conforme fueron pasando los días y ya recuperada del Covid, Verónica comenzó a esperar que el olfato volviera. Había escuchado experiencias del regreso del sentido al cabo de dos meses o menos. Consultó con un otorrinolaringólogo que le mandó a hacer una rehabilitación con lo que ella considera son “la paleta primaria de los olores”: cítricos, café, cacao y menta. Para su sorpresa, lo que volvió no fueron los olores si no una especie de olor fantasma que aparecía ante cosas particulares: “Le siento gusto a nafta a la gaseosa, por ejemplo. Y rechazo los olores de los perfumes. Les siento un olor químico que me perturba”.
Fantosmia se llama el fenómeno por el que las rutas olfativas parecen estar cruzadas o un olor fantasma se le superpone. Porque, evidentemente, el acto de oler tiene más que ver con la vivencia y la memoria que con un par de fosas nasales y unos bulbos olfatorios en acción. Sólo huelo lo que puedo, de alguna manera, recordar.
La Magdalena de Proust o efecto Proust se denomina a lo que aparece en la percepción del olfato que evoca un recuerdo. La expresión viene de un mecanismo que utilizó el escritor Marcel Proust en el libro Por el Camino de Swann, en el que cuenta pormenorizadamente el derrotero de lo que le provoca una magdalena recién hecha mojada en té.
“Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combray más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. (…) en el mismo instante en que aquel trago, con las miga del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. (…)Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad“.
En ese fragmento del libro publicado en 1913 aparece esa ruta inabarcable, por compleja pero también por carísima a nuestras emociones. En el olor hay verdad. “Yo cocino con la memoria”, dice Verónica. Y se le quiebra la voz. Corta el audio, comienza uno de nuevo. “Añoro el olor de mi casa y tengo miedo de olvidarme del olor de las comidas: el olor a sopa, el olor a torta”. Vuelve a emocionarse. Pasó muchos días ejercitando esa ruta, pero por ahora sólo tiene un mapa dañado, con direcciones que no existen, indicaciones que tendrá que ir cargando manualmente en el GPS olfativo. “Hace poco estaba sentada en el patio. Mi vecino cortaba el césped. Llegué a sentir levemente el olor del pasto recién cortado –cuenta–. Sueño con que voy a volver a oler”. Verónica, que tiene el recuerdo todavía como punto de partida. La salvaguardia intacta que permanece en algún lugar hasta que ella sepa cómo llegar o cómo volver.
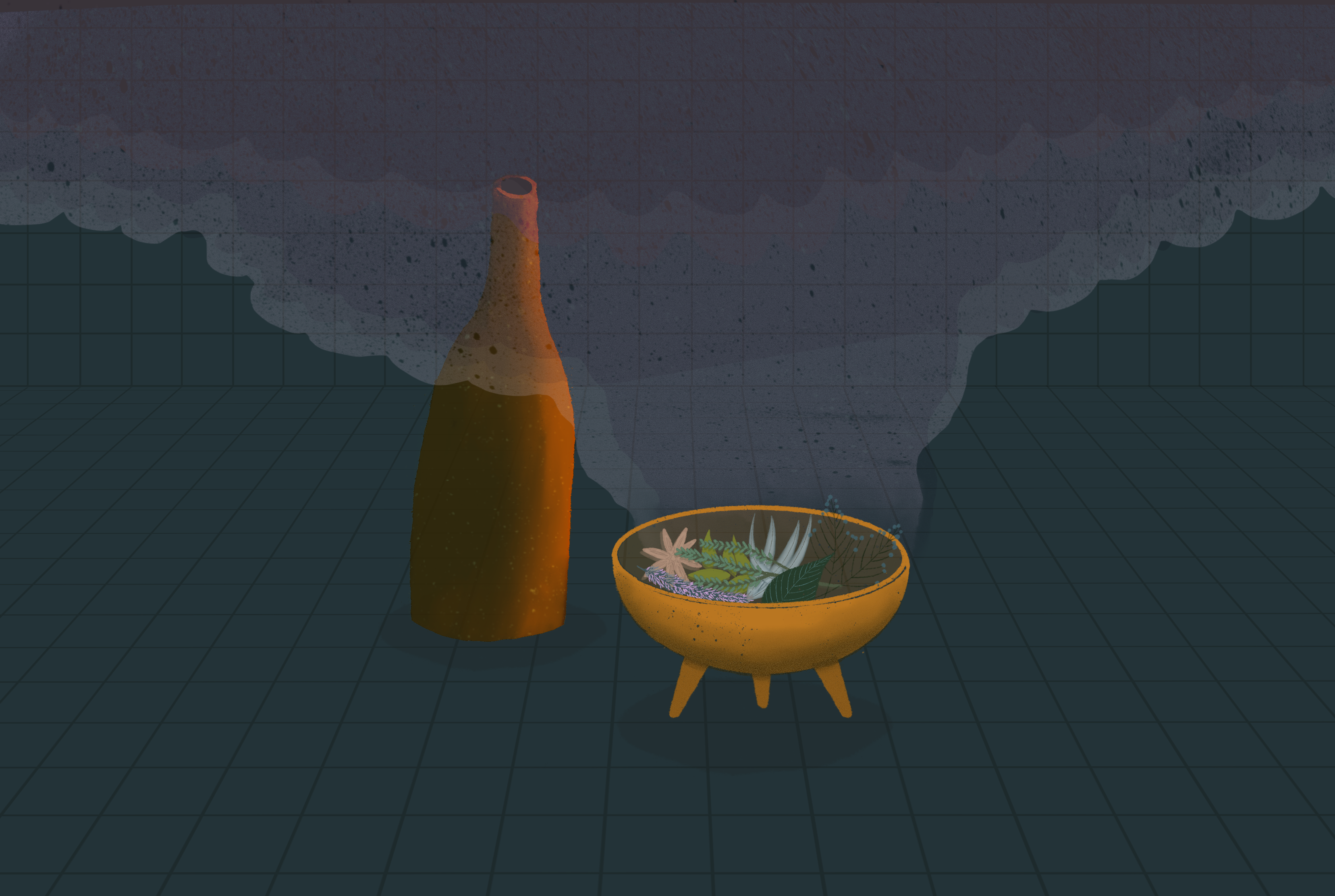
Mario, en cambio, no tiene punto de partida. Se enteró de grande cómo se llamaba su falta de olfato, cuando por trabajo lo enviaron a cubrir una nota en una plantación de arándanos: “Uno de los entrevistados me dijo ‘olé esto’ y yo no reaccioné”. Casualmente uno de ellos era médico. “Eso se llama anosmia”, le dijo. Un bajo porcentaje de personas puede nacer sin olfato, y ese parece ser el caso de Mario. “En la escuela decían ‘uy, fulanito se tiró un pedo’ yo decía ‘¡uy, sí qué olor!’ y hacía toda la mímica o simulaba haberlo sentido. Pero era más por no quedarme afuera que por haber sentido algo”, cuenta.
El sentido del olfato está vinculado con nuestras emociones más primarias y eso tracciona directamente con la supervivencia, con la alarma frente al peligro. “En la casa de mi suegra se usaba comprar productos de limpieza a granel, sueltos”, recuerda Mario. Una noche llegó, agitó una botella de gaseosa y vio que hacía burbujas. Se la tomó pensando que era una gaseosa de lima limón. Inmediatamente vomitó y tuvo que ser atendido de urgencia para contrarrestar los efectos de haberse bebido, en verdad, una botella de lavandina.
Michael Hutchence, el líder de la banda INXS fue encontrado muerto en un hotel de Sidney el 22 de noviembre de 1997. Según comentan, había pasado sus últimos cinco años atormentado por la falta de olfato que fue ocasionada por un golpe en la cabeza en una pelea con un taxista. “Nada me importa ya”, habían sido algunas de sus últimas palabras en un mensaje al contestador automático de su manager. Según cuentan, la vida hedonista de Hutchence se vio trastocada por esta falta del sentido más irremplazable de lo que pensamos.
“Me considero desamorado”, dice Mario. “…O desapasionado, qué se yo. A veces pienso que hubiera podido tener una relación diferente con mi madre por eso que dicen del olor materno y demás”. Yo no me puedo enamorar de un olor, no sé lo que es. En la facultad todos mis compañeros andaban atrás de una chica y a mí no me pasaba nada. En broma les decía: “es que a mí no me afectan sus feromonas”. Mario ríe. No perdió nada, no habla con añoranza, no tiene ningún lugar al cual volver. Al contrario que para Hutchence, la vida siente su propio sentido, el que él puede darle sin oler.
Olor, aroma y hedor
Cada ciudad tiene su olor, así como cada casa una sinfonía, cada cuerpo una huella. Olores agradables se mezclan con aromas fétidos o desagradables que nos componen. El olor tiene, como todo, su dimensión política: cada cultura construye su universo de los olores que amamos y los olores que nos generan repulsión.
Existe una versión que cuenta que la ciudad de La Plata, además de soñada y planificada, fue pensada también en función de los olores que emanan los árboles: están las calles de los tilos, de los naranjos, de los jacarandás. De esa manera los habitantes de principios de siglo y los paseantes urbanos de principios de siglo XX podían ubicarse y saber en qué calle o barrio o plaza se encontraban. No hay fuentes oficiales que avalen esta mirada, pero quien haya caminado por las calles de la ciudad de las diagonales puede dar fe de esta particularidad.
No es lo mismo el olor de nuestras ciudades que el de las ciudades de hace más de doscientos años, con efluvios, hedores y condiciones sanitarias diferentes. Hasta la aparición de los antibióticos y las vacunas, se pensaba que ciertos olores, como los de las cloacas o alcantarillas, eran vehículos de enfermedades. Los buenos y los malos olores están atravesados por las épocas y por las convenciones que determinan qué es un buen o mal olor. A tal punto que para decir que algo o alguien huele mal, decimos simplemente “huele”, como si la condición odorífera fuera, per se, una valoración negativa.
En la escena final de Parasite (¡alerta spoiler!), la premiada película de Bong Joon-ho, un sólo gesto de uno de los protagonistas en el que hace referencia al “mal olor” o el “olor a pobre” que emana la familia Kim, basta para desencadenar la ira del padre de la familia y precipitar el final. ¿Qué es el olor a pobre? ¿A qué remite? ¿Cuál es el olor de los ricos? El olor es más que el olor: la configuración olfativa es algo más que sólo una serie de prejuicios respecto de los otros.
Envuélveme en el plástico de tu perfume
“¿Cómo no te va a interpelar, si es lo más primario que tenés?”, se pregunta Melina, que desde hace un tiempo lleva adelante una página en Instagram que se dedica a reseñar perfumes de bajo y medio costo llamada @aromanthica. En cada reseña, apela al recuerdo y a la evocación de una época, de un momento. “Mi mamá siempre me compartía los olores, me los señalaba. El olor de la ropa recién lavada, de la ropa secada al sol, por ejemplo. Siempre hacía hincapié en el bienestar que generaba un perfume”, cuenta Melina, que continúa ese legado, pero de una manera más formal, sistemática y comunitaria.
Perfume proviene del latín por y fumare: a través del fuego, a través del humo. Se dice mucho acerca del origen de los perfumes, pero lo cierto es que antes de ser lo que ahora conocemos, el perfume estaba vinculado con lo espiritual: se creía que por medio del humo que desprendían ciertas hierbas y resinas podíamos comunicarnos o rendirle homenaje a las divinidades.

No existe un vocabulario propio para el olor. Siempre que intentemos explicarlo, tendremos que hacerlo en vinculación con otro sentido o con otro olor semejante. A eso Melina lo tiene muy claro. Lo que utilizan los perfumistas, o quienes reseñan, se llaman descriptores. “El otro día me dijeron… mmm, esto tiene olor a caramelo de recreo y otra vez, esto huele a pastillita Yapa”. Melina habla fascinada por estas rutas inescrutables, pero que son las mismas que ella trae al momento de explicar por qué, de todas las cosas, eligió hablar de perfumes.
Aunque con intenciones más inescrupulosas, la industria y el marketing también lo saben muy bien: existen aromas corporativos exclusivamente diseñados por perfumistas para completar la experiencia sensorial del consumo en tal o cual lugar. El olor evoca la “identidad” de la marca o el negocio e interpela a la acción. Echan mano de esta ruta y evocan el olor a limpio, el olor a mamá, el olor a bebé.
Olemos, al parecer, a través de una conversación inaudible entre moléculas que es efímera, evanescente y poderosa. Olemos el pasado, olemos un lugar por donde anduvimos, un cuello, una casa. Y ese camino cruza por un territorio extenso, lleno de cosas que no se pueden explicar. “En cualquier lugar del mundo en que me encuentre, cuando siento el olor de los eucaliptos, estoy en Adrogué”, dijo Borges. Y yo no sé cómo, ni a través de qué atajos, vuelvo cada vez al 3 de Febrero, a oler los pinos sintéticos del vampiro que canta.
