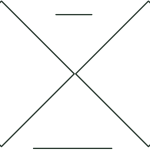Sin romance ni cancelación, tiramos del hilo de Okupas, un fenómeno televisivo que volvió de los 2000 en forma de serie de Netflix, dejando muchas resonancias sobre el patriarcado, las representaciones de género hegemónicas y otras posibles. Nota de opinión de Ana Cornejo. Collage de Rocío Fernández Doval
Como suele pasarme con las series, por falta de tiempo o por priorizar otros consumos culturales, llego un poco tarde a ver Okupas por primera vez, si bien toda una generación la conocimos fuera de tiempo. Este año, Netflix remasterizó una producción argentina que había quedado como objeto de culto. Ahora, en un contexto distante, la lectura es otra. Se volvió popular, material para reflexionar sobre la tormenta que se avecinaba en diciembre de 2001 y fuente de inspiración artística y de infinidad de memes y stickers de Whatsapp.
Como toda manía, circulan con velocidad nombres, conceptos, frases, chistes, escenas y toda la fauna autóctona traída en cápsula hacia un mundo pandémico, donde esas formas de pasar el rato se tornan vacaciones raras y el valor del peso medio fantasioso.

El desfase de época que quizás más ruido hace al reproducir la serie por streaming es la cultura patriarcal. Como todo producto, la televisión es reflejo de su contexto, pero además un filtro y ensamble acorde a decisiones que, conscientes o no, son políticas, al buscar mantener un cierto status quo o cuestionarlo. La coexistencia de ambos procesos explica por qué hoy sigue al aire Showmatch, más allá de las críticas que la sociedad le ha hecho en el modo de representar a las mujeres y de que esté sufriendo una pérdida histórica de rating.
Okupas es una narrativa de varones, y no de cualquiera: porteños, veinteañeros, sin trabajo formal ni propiedad, en un contexto donde las oportunidades escasean y se vuelve más común dormir en el espacio público. Hombres que andan por las calles sin mucho rumbo y con vínculos afectivos frágiles.
Como masculinidades hegemónicas, cumplen con las expectativas: ser macho, viril, heterosexual, prepotente, consumir hasta que te pegue, buscar la joda y las minitas, darse maña, bancar al otro, poner orden, irse a las manos, empuñar un arma si es necesario, no aferrarse al cariño. Y nunca llorar, obvio. La jerga callejera, las puteadas y la discriminación cimentan el lenguaje.
Entre los cuatro protagonistas hay diferencias y matices. Ricardo es un joven de clase media que no sabe qué hacer de su vida, hasta que encuentra una oportunidad en una casa desalojada de okupas para despojarse de su yo inexperto y adquirir la hombría barrial: pasar de ser el mascapito al más poronga del conventillo.
Lo que Ricardo no tiene de calle le sobra al Pollo, el amigo de la infancia que lo apadrina y cuida de los peligros hasta cuando pretende no necesitarlo. En un momento el Pollo se engancha con Clara, le enseña sus códigos y la sigue por el andar como perro vagabundo, con dificultades para medir el espacio personal.
A Walter, estereotipo de rollinga, le gusta aparentar de más con las palabras para afianzarse como hombre, y su indiferencia sentimental con sus amistades es puesta a prueba a lo largo de la serie.
Por su parte, el Chiqui es lo más cercano a una masculinidad no hegemónica: se muestra respetuoso con las mujeres, generalmente evita la violencia y está atento a las emociones de sus amigos y sensible ante el mundo. Se vuelve una bandera de resistencia dentro de su entorno.
Estas formas del género se moldean en un territorio que defender, cuidar y sentir propio. Hacer de una casa un hogar. Entre sus paredes se construyen los momentos más reconfortantes y tensos de la serie, quizás como sucede en cualquier familia, pero en este caso entre varones unidos por circunstancias que trascienden la sangre y el mandato social, sin conocer mucho del otro por la dificultad de abrirse, pero con la ilusión de poder forjar un habitar que en el afuera no es posible, o al menos no es lo que promueve el neoliberalismo.
La quinta figura masculina más estridente es el Negro Pablo, el terror de la serie, el hombre que se hace respetar en el Docke y que es capaz de dirigir gente para hacer lo que sea, hasta violar a otro varón.
En el episodio El Beso de Judas se da uno de los momentos más violentos de la serie: Ricardo va al Docke a buscar al Pollo y, efectivamente, no cae con buena gente. Se presenta una escena donde la masculinidad se disputa y cada personaje sobreactúa para reafirmarse y poner a prueba al otro.

Si bien la serie no pasa el Test de Bechdel, no hay una ausencia total de mujeres y disidencias. Pero lo curioso es que les que aparecen no tienen roles notables, a excepción de quienes portan un aura mística y exótica que las vuelve sui generis. Clara es la dueña legal de la casa, es decir que en última instancia define el destino del espacio construido por los protagonistas, y en el transcurso de la serie bordea los límites entre la norma y lo prohibido.
De la Turca no conocemos más que su voz y su rostro iluminado por un encendedor, pero desde atrás del hueco en la pared de la cárcel tiene el dinero y ejerce el poder sobre el Pollo y el Negro Pablo. Por su parte, la Vieja del Docke presencia sin intervenir ni tener interacción alguna. Permanece quieta, como sobre un altar, sentada, tomando cerveza, fumando y riendo. El youtuber Ger Von publicó en un video su teoría de que se trata de una encarnación del Diablo.
Además, está Sofía, quien inicia una relación con Ricardo y rompe con su romanticismo burgués al llevarlo a los lugares incómodos de la precariedad, la inmigración, la maternidad joven y la universidad como oportunidad de progreso.
Las masculinidades de Okupas son hegemónicas, pero sus cuerpos, historias y marcas no lo son. Hacen lo que pueden para sobrevivir en una sociedad hostil que está arañando la crisis económica, social y política más dura de los últimos años, en la cual el afecto debe mutar a lo más espontáneo para emerger.
Son vivencias del género en tensión, tiradas de un lado por la sed de venganza de varones fragmentados, y del otro por Chiqui, dispuesto a no disparar un arma. Ese quiebre deja un mundo donde ya no hay lugar para la violencia patriarcal.
También son masculinidades con contradicción y complejidad, como esa extraña coexistencia de la homofobia, moneda corriente en canchas de fútbol, con los abrazos, caricias y besos entre varones en momentos de éxtasis.
Ver la cocina del género, entreverada con otras dimensiones de la vida, nos ayuda a comprender mejor lo que somos, cómo nos construimos y cómo cambiar de receta para dejar de lado esos disfraces preestablecidos. Imaginar mundos donde el afecto nos sostenga y enorgullezca en lugar de encorazarse.